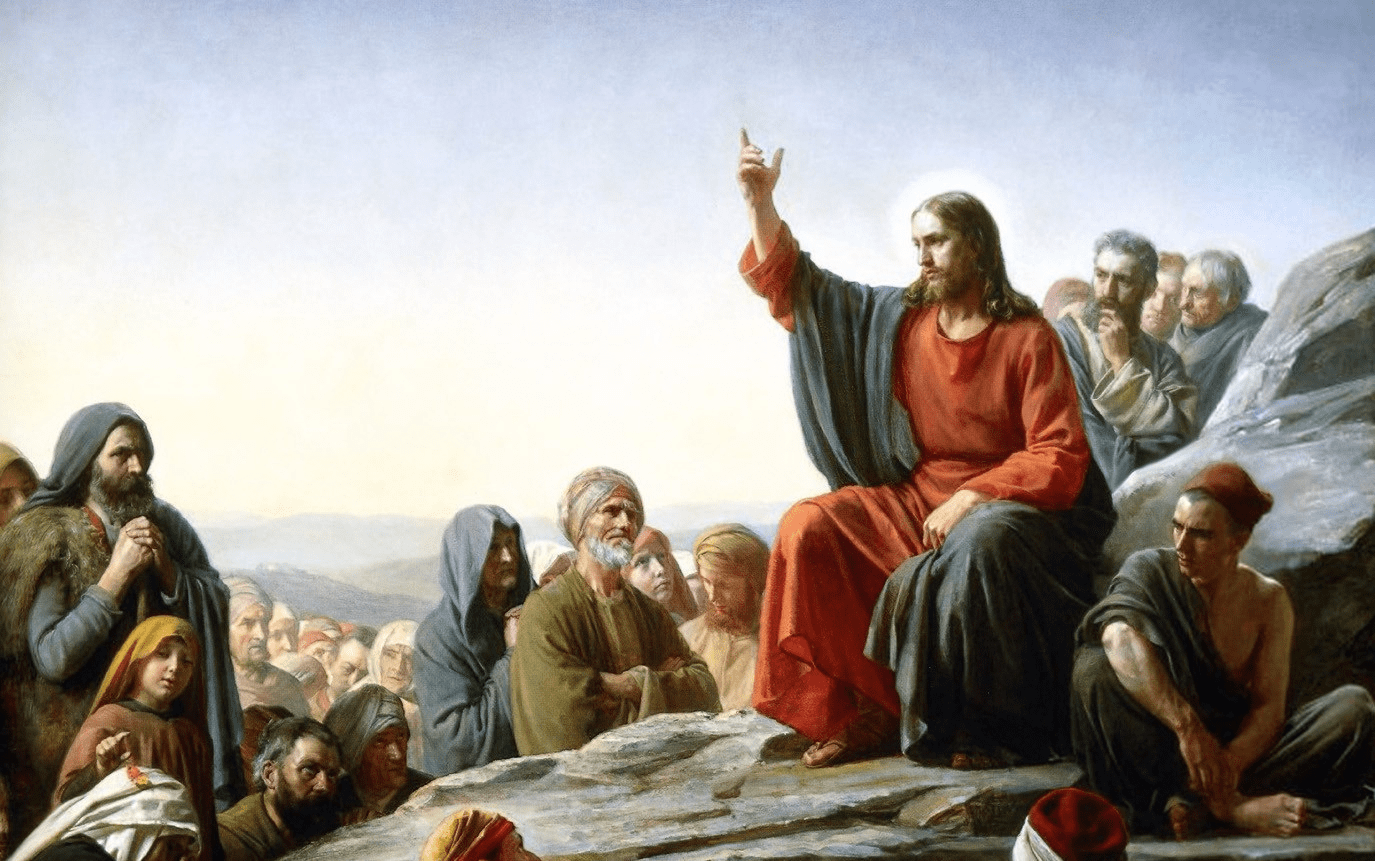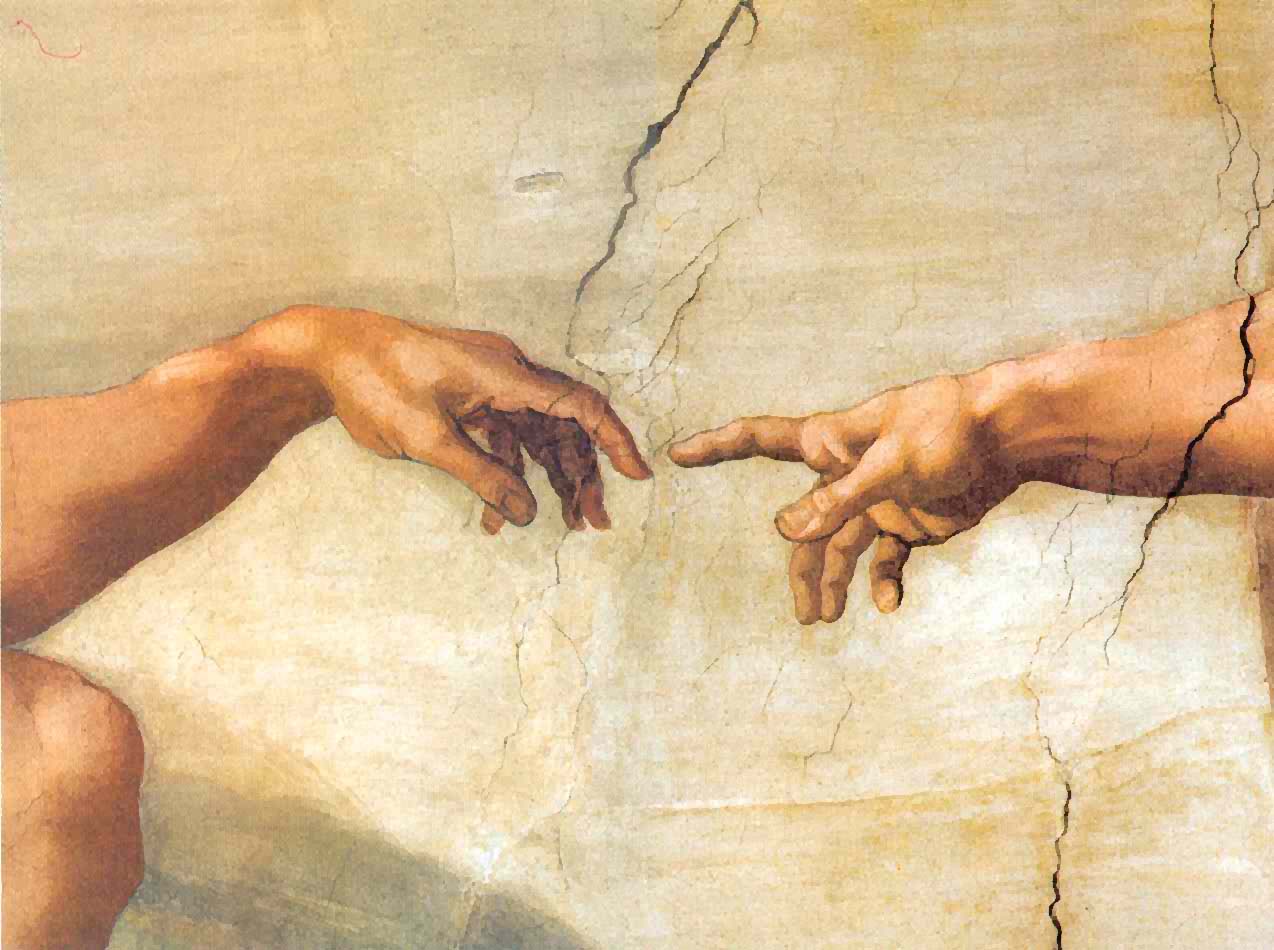Como si del día de Navidad se tratara vemos hoy a Jesús rodeado por su familia:San José, su padre putativo, y por la Virgen María, su madre. Pero al mismo tiempo que esta fiesta nos introduce más en el misterio del portal de Belén (donde encontramos a la Sagrada Familia), también nos lleva hasta el pueblo de Nazaret, en Galilea, el norte de Belén y de Jerusalén. Y nos detenemos en Nazaret porque allí se desarrolla la vida de la Sagrada Familia durante treinta largos años. Podemos ver que el silencia de Jesús en el pesebre continúa durante esos treinta años de vida oculta, durante esos treinta años de trabajo, oración, silencio y espera ardiente de su hora. Es aquí donde podemos fijar nuestra atención y descubrir en estos días de Navidad el valor del silencio, del trabajo, de la oración y del orden natural familiar instaurado por Dios para nuestro bien.
Cuantas veces nos envuelve el ruido y las prisas, cuantas veces no somos capaces de vivir nuestra realidad interior y nos convertimos en esclavos de las apariencias. La Sagrada Familia de Nazaret nos enseña a vivir en medio de nuestros trabajos y quehaceres cotidianos siendo conscientes de nuestra identidad de hijos de Dios, que significa que en nosotros vive alguien más. Cristo, en Nazaret, como en Belén o en el Gólgota, hablaba con el Padre y se entregaba a él, amando su voluntad y escuchando su palabra.
Nosotros, ¿Nos encontramos con Cristo cada día? ¿Somos nosotros los únicos protagonistas de nuestra vida, está Dios en ella? ¿Qué nos pide el Señor, de qué manera escuchamos su voz? La Sagrada Familia encontraba en su día a día la manera de servir a Dios abriéndose a su voluntad, como el sí de María al ángel Gabriel. Pero también lo encontraba en el otro, en el prójimo y en aquellos que son para nosotros imagen de Dios, nuestros padres. A veces los padres se quejan de las rebeldías de sus hijos, y con razón, pero cómo van a poder ellos obedecer la órdenes de sus padres si ni ellos mismos saben qué quieren para sus hijos. No hay rumbo, a veces hay arbitrariedad y también frustración. Los hijos ya no ven a los padres como aquellos que saben de la vida y les pueden guiar y orientar y la duda nos invade de tal forma que la conclusión de muchas de nuestras conversaciones es: «bueno… no sé». Al final se acaba aceptando todo, porque Dios a sido borrado de nuestro horizonte, no existe, y lo que haga o deje de hacer siempre estará bien: es lo que yo he querido hacer. Ya no se sabe amar a la mujer, ni a los hijos, no se sabe sufrir, y un queda solo con una sola certeza: «que a mi me dejen tranquilo». Jesús nos enseña a amar, Dios nos ha mostrado su amor, Dios nos saca de nuestras miserias y nos enseña también a imitarle.
He aquí, éste está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. (Lc. 2, 34-35).
Estas son las palabras que el anciano Simeón dijo a María en el templo de Jerusalén, cuando al cumplirse los cuarenta días de su nacimiento, lo presentaron a Dios. El niño Jesús nos interpela, nos recuerda que Dios está con nosotros y que nosotros podemos verle y oírle, o podemos decir, con toda lógica y justificación posible, que eso es imposible, que Dios en el fondo no es nadie y que yo ya voy tirando. He aquí la bandera y la espada (cf. Lc. 2, 34-35).