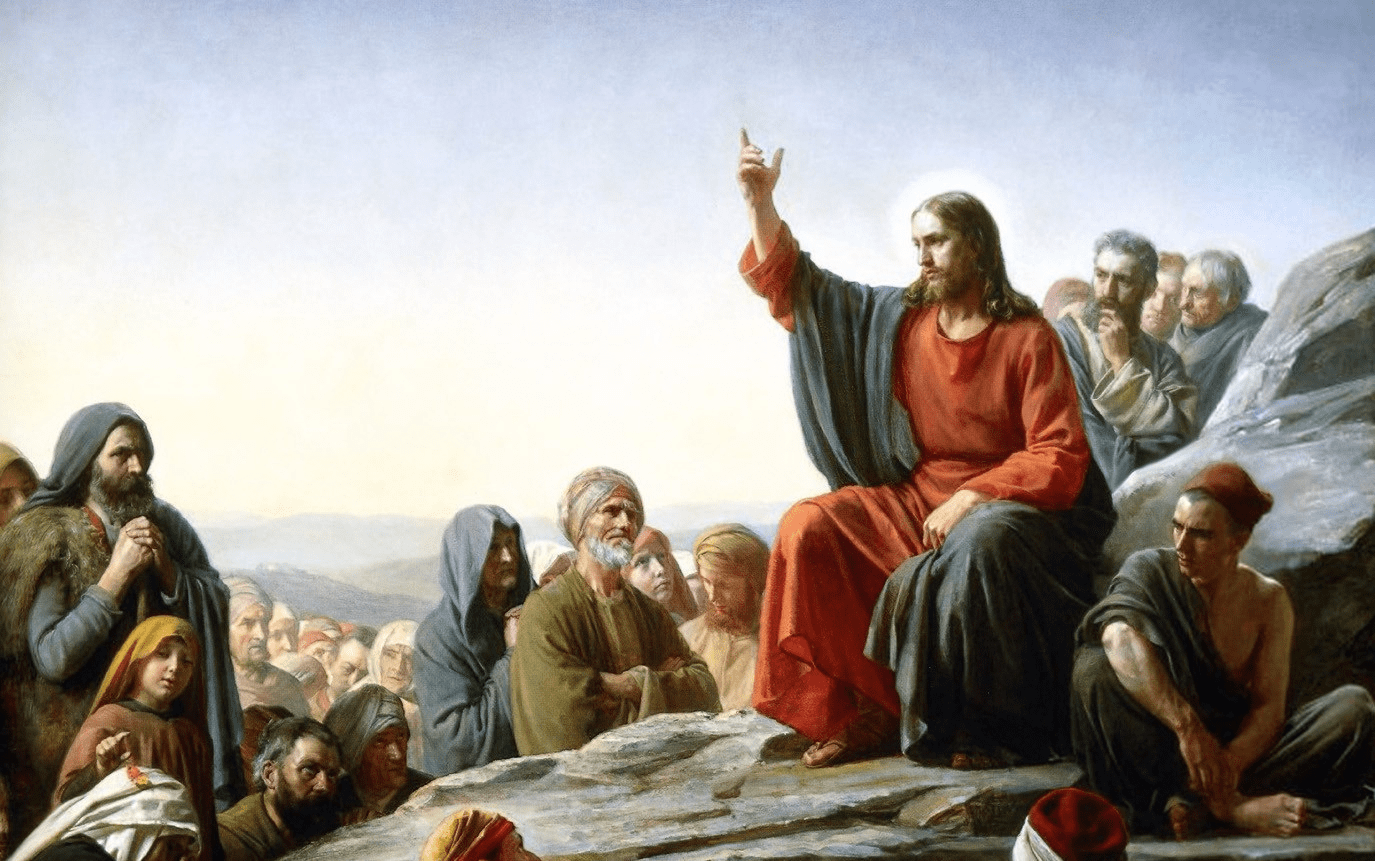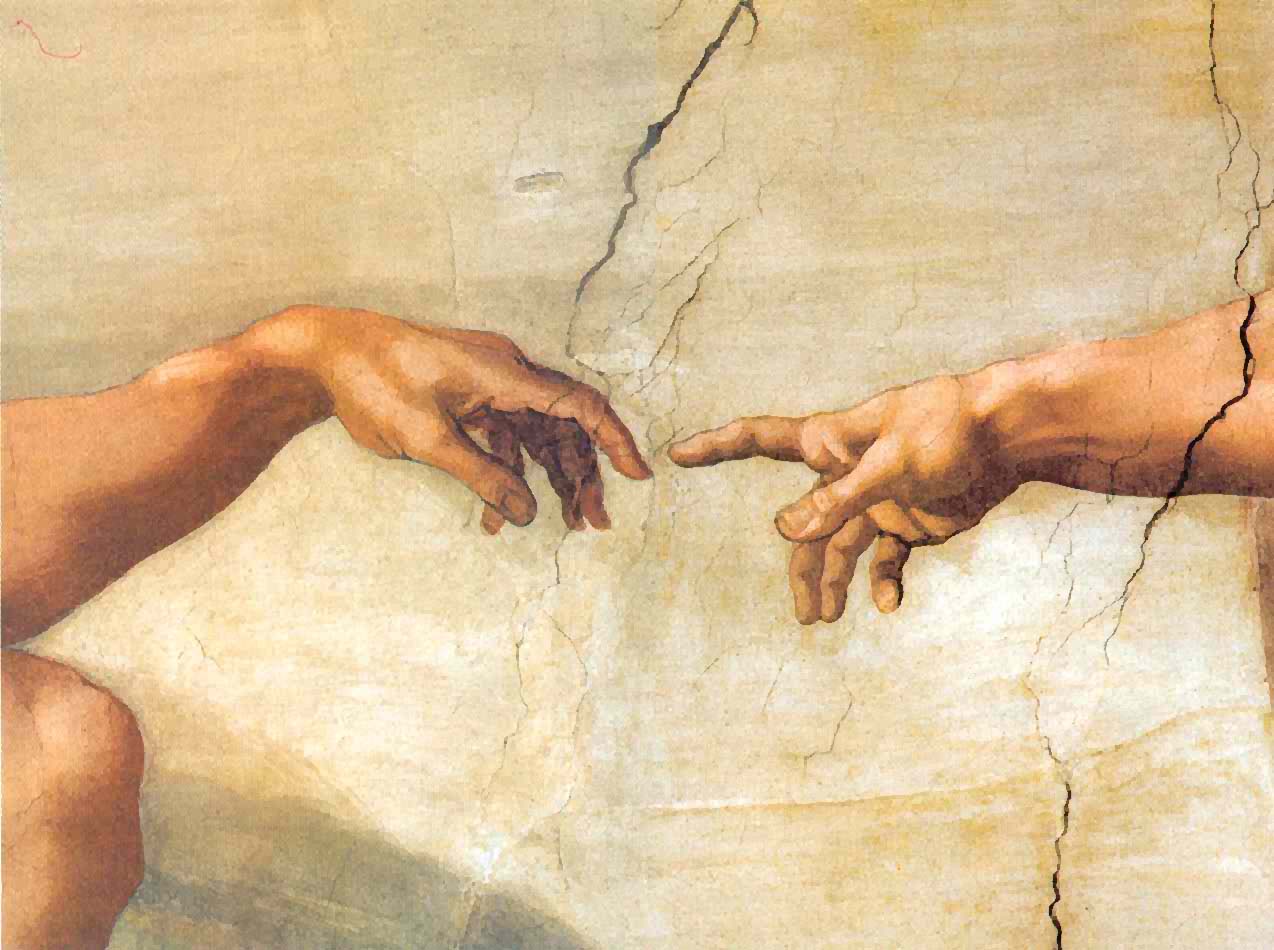Nos encontramos ya a las puertas de Jerusalén en nuestro particular camino cuaresmal. Precisamente hoy celebramos el IV domingo de Cuaresma, el conocido como dominica laetare porque comienza con las palabras:
Alégrate Jerusalén, y todos vosotros los que la amáis, reuniros. (Is 66, 10).
La Iglesia, peregrina en el desierto, nos invita a la alegría, nos quiere recordar que ya se acerca Cristo, el esposo, a la ciudad elevada donde nos encontramos. El abrirá las puertas de la fortaleza y con su fuerza nos dará su propia vida en el Cenáculo y en el Calvario, luchando contra nuestra indiferencia y contra el demonio. Así que hemos de revisar nuestro amor por Jerusalén, es decir, nuestro amor por el Corazón de Cristo. ¿Y esta comparación tan abrupta? Pues es porqué Cristo nos llevó, por el impulso del Espíritu, a lo profundo del desierto, a ese lugar elevado que nos aparta de todo lo demás y que con su calor extremo nos muestra lo que hay en nuestro corazón, es decir, nos lleva a lo recóndito de su templo, su pecho. Este lugar, de algún modo, es Jerusalén, y es el lugar en el que estamos cerca del Corazón de Cristo, descalzos y atentos. Y estamos sólo para dos cosas importantes: para encerrarnos en la ciudad santa para así mirarnos a nosotros mismos, para así poseer nuestro corazón aunque sea sólo una hora a la semana, dejando atrás todo y desarmándonos ante el Señor. Y estamos también en la ciudad santa para esperar al Mesías, para prepararle un lugar en nuestra vida y así recibir el regalo del Cenáculo y del Calvario que él nos trae.
Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. (2 Co 5, 17).
Esta frase de san Pablo describe de forma muy sencilla la esencia de la vida cristiana. Ha habido una revolución, ha caído estrepitosamente lo caduco y lo engañoso, y ha amanecido lo fuerte, lo permanente, lo eterno. Como si de un juicio se tratara, el Maligno, tartamudo y sin recursos se va con el rabo entre las piernas: ha llegado lo nuevo para quedarse, somos de Cristo. Con el hijo pródigo de la parábola nosotros también queremos desenmascarar el núcleo de la vida cristiana, su novedad hermosa, y vivir como miembros de Cristo. El hijo pequeño de la parábola se lleva a su exilio la parte de su herencia, esto es, sus capacidades, inteligencia e ingenio. Lo podrá gastar libremente sin tener que dar cuentas a nadie. Pero en lugar de hacerse rico cae en la pobreza más vil e indigna: la esclavitud. Cuando una madre, presionada por el ambiente, cubre con un estúpido velo la inmoralidad de su hijo cerrando los labios, cae en esa pobreza extrema que derriba todo lo que le queda de humanidad: la esclavitud. No somos esclavos, somos hijos, aunque pecadores, y por lo tanto siempre hay esperanza, siempre hay un hilo, que por fino que sea nos unirá a nuestro Padre. Hemos de «recapacitar» (Lc 15, 15) para recorrer el camino a casa. Hoy son muchos los que extrañan un hogar, nosotros también. Si hacemos por poseer nuestro corazón una solo hora podremos ver que el alimento lo encontraremos en el hogar, que todo es nuestro, y seremos libres del engaño que no nos da la falsa paz que promete.