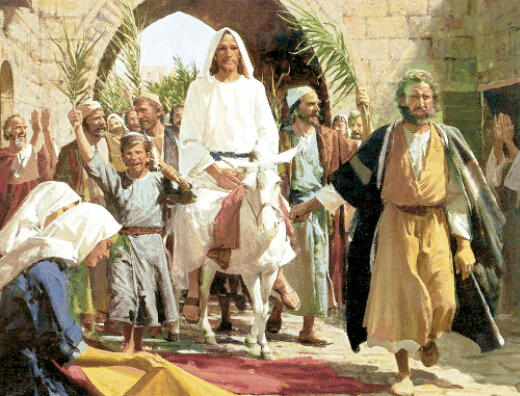Cuando nos reunimos domingo tras domingo para celebrar la Eucaristía, quizás no siempre somos lo bastante conscientes de lo que realmente vivimos. La liturgia no es solo una sucesión de ritos o de palabras que repetimos; es el gran momento en que Cristo resucitado se hace presente en medio de su pueblo. Por eso la Iglesia nos enseña que la liturgia es fuente y culmen de la vida cristiana: fuente, porque de ella brota la gracia que alimenta nuestra fe; y culmen, porque todo lo que hacemos como cristianos –la oración, la caridad, el testimonio– tiende a culminar en el encuentro con el Señor que se nos da en su Palabra y en su Cuerpo y su Sangre.
En nuestra comunidad parroquial, vivir la liturgia con profundidad significa descubrir en ella el corazón de todo lo que somos y hacemos. Las reuniones, las actividades, las catequesis o las obras de servicio solo tendrán fuerza si nacen de la celebración y nos conducen nuevamente a ella. La liturgia nos une: ya no somos individuos dispersos, sino el Pueblo de Dios que alaba, pide y da gracias con una sola voz. Por eso es necesario cuidar la belleza de nuestras celebraciones: las palabras, los cantos, el silencio, la participación activa y consciente de todos. No se trata de hacer las cosas “bonitas”, sino de dejar que Dios sea realmente el centro. Cuando celebramos con fe, la liturgia transforma los corazones y nos envía al mundo como testigos del Reino.
Que cada Eucaristía sea, para nuestra parroquia, el manantial de una vida nueva y la cumbre hacia la que miramos, sabiendo que lo que celebramos en el sacramento es lo que estamos llamados a vivir cada día.