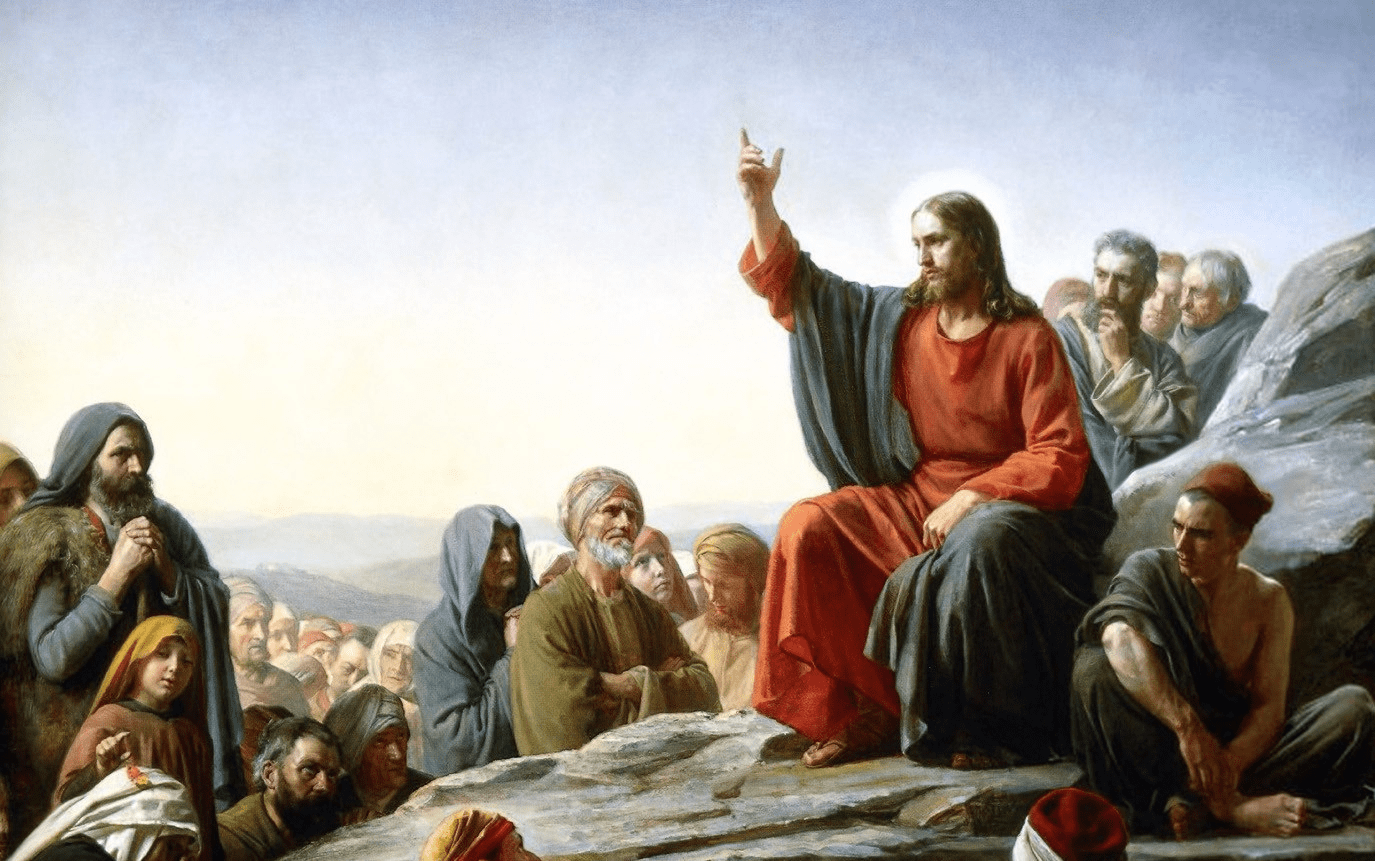El inicio del mes de febrero coincide prácticamente con la Fiesta de la Presentación del Niño Jesús en el Templo, una fiesta entrañable que recibe el popular nombre de La Candelaria, y que antaño, para la mentalidad del pueblo fiel, venía a finalizar las fiestas de Navidad. De acuerdo con la ley israelita, el Niño Jesús es presentado en el Templo a los cuarenta días de nacer; los preceptos de Moisés prescribían que así debía de hacerse con todo niño varón que fuera el primer hijo (cf. Lc 2,22-24; Ex 13,2.11; Lv 8,7). Ni Jesús ni sus padres tenían necesidad y obligación algunas de seguir estas prácticas, pero quisieron someterse para manifestar que el Hijo de Dios ha querido hacerse uno de nosotros para que pudiéramos alcanzar la condición de hijos de Dios.
Prácticamente nadie se percató, pero aquella era la primera vez que Dios entraba de modo tangible en su Templo, llevado en brazos de su madre María, que también quiso cumplir con los preceptos referentes a la purificación de las mujeres israelitas después de haber tenido un hijo. No obstante, Dios quiso ser visto y reconocido por dos ancianos que en aquella hora fueron al Templo: Simeón y Ana. Ana era una profetisa que hablaba de Dios a los demás y animaba así su fe, había consagrado su larga viudedad al servicio del Señor con su presencia constante en el Templo, con el ayuno frecuente y la oración fervorosa (Lc 2,36-38). Simeón era un hombre justo y piadoso a quien Dios había dado el Espíritu Santo, lo cual hace que le veamos como un profeta, y de hecho profetizó la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y los sufrimientos de María (Lc 2,34-35). El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin haber visto al Mesías de Dios (Lc 2,26). Aquel día, que se encontró con José, María y el Niño Jesús cuando entraban al Templo, supo que se había cumplido la promesa divina y que aquel niño era el Mesías esperado por Israel y por todas las naciones, de aquí que, lleno de gozo y de un profundo agradecimiento, dijo estas palabras:
Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel» (Lc 2,29-32).
A diario podemos hacer nuestra la oración gozosa de Simeón, porque también nosotros hemos visto al Salvador y lo continuamos viendo y oyendo cuando nos reunimos en su nombre para escuchar su Palabra y celebrar la Eucaristía: es Él quien se hace presente en su Templo que es la Iglesia, una construcción hecha de piedras vivas, que somos sus discípulos. Allí donde nos encontramos como hermanos, entra el Mesías en su casa.